Austin y el principio de cierre del conocimiento
Austin y el principio de cierre del conocimiento. Emiliano Trejo Alvarado
El propósito del presente escrito es presentar el principio de cierre del conocimiento y evaluar si es compatible con las condiciones débiles para tener conocimiento que propone Austin en el texto “Otras Mentes” (1). Asimismo, si considero que es compatible el principio de cierre con las condiciones de Austin, responderé si podemos evitar el escepticismo. Si considero que es incompatible, trataré de responder a: ¿Qué podría decirnos Austin para convencernos de que debemos rechazar el principio de cierre?
El principio de cierre del conocimiento lo entenderemos de la manera siguiente:
Si un sujeto S sabe algo (p) y S sabe que ese algo (p) implica algo más (q), entonces ese sujeto sabe ese algo más (q).
Por ejemplo, en un partido de fútbol, si yo sé que el balón está dentro de la portería después del tiro de un jugador y sé que si el balón está dentro de la portería es gol, entonces yo sé que es gol.
Este principio es relevante para analizar las cosas que sabemos, ya que si afirmamos tener conocimiento de algo podemos mostrar que sabemos otras cosas. Si criticamos que de hecho no se tiene conocimiento de que es gol, si tenemos alguna buena razón para cuestionar porque alguien no sabe que es gol, tenemos dos opciones, concentrarnos en negar que la persona sepa que el balón esté dentro de la portería o en negar que si sabe que el balón está dentro de la portería sepa que es gol.
En el anterior ejemplo no parece razonable negar la segunda opción, podríamos decir al parecer de manera general con seguridad que, si sé que el balón está dentro de la portería, se que es gol. Más para juzgar que yo sé que el balón está dentro de la portería requiero evaluar algunas condiciones para el conocimiento perceptual. “Austin sugiere al menos tres condiciones”:
“Familiaridad. El conocimiento perceptual presupone cierta familiaridad con la cosa que se conoce. La familiaridad consiste, al menos en parte, en saber cómo clasificar lingüísticamente las cosas con base en sus semejanzas con otras cosas”(2).
La familiaridad es condición necesaria ya que Austin entiende que el conocimiento perceptual no sería posible sin la memoria, en esta se establecen relaciones de semejanza o igualdad, por ejemplo, las figuras geométricas, aunque tengan medidas diferentes en el mundo las puedo reconocer como parte de una categoría, si veo un circulo con diámetro de 3 cm y otro con diámetro de 5 cm, a pesar de tener dimensiones diferentes a ambos les llamo “círculo”, porque aprendí a reconocer ciertas características por las que algo puede ser un círculo, para poder reconocer cualquier objeto necesito una familiaridad con él que me lo otorga tanto el suficiente ejercicio de la capacidad (cierta práctica), como la clasificación correcta respecto al objeto dadas sus características con su categoría.
“Oportunidad. Para tener conocimiento perceptual, no es suficiente con estar familiarizado con ciertas cosas o con tener habilidades o capacidades para reconocer ciertas cosas. También es necesario contar con una oportunidad para ejercitar la habilidad o capacidad en una situación concreta” (3)
En términos de conocimiento perceptual yo no puedo afirmar algo de lo que no tenga oportunidad de reconocer, por ejemplo, por más que yo este familiarizado con el fútbol y de hecho sea un reconocido experto, no podré afirmar que en un partido haya sido gol, falta, o un jugador haya sido amonestado si no estoy en condición de reconocerlo, por ejemplo, si me tapo los ojos y alguien me pregunta ¿Ha sido gol? No estaré en posición de tener algún conocimiento.
“Medios de Diferenciación o Reconocimiento. Para tener conocimiento perceptual, no es suficiente con tener una oportunidad para ejercitar una habilidad que ya tenemos. También es necesario contar con medios de diferenciación de la cosa en cuestión de otras cosas” (4) .
Lo podemos entender como “rasgos de la situación que me capacitan para reconocerlo como algo que ha de describirse en el modo en que lo describí” (5).
Podemos pensar que el establecimiento de los rasgos es cuestionable en cualquier caso de conocimiento, introduciendo alguna condición que no se tenía prevista para aquel que afirma saber (por ejemplo: tendrías que saber que no estás soñando, cómo sabes que es un gol real, que tal si te imaginaste el gol, etc.), esto porque ese conocimiento parte de una cierta relación lingüística, sin embargo, el reconocimiento de los objetos al clasificarlos en las categorías en el lenguaje cotidiano es respecto al contexto, es decir es necesario y de hecho se lleva bajo un marco (contexto), no preguntamos al tortillero si nos dio una tortilla real o a nuestros acompañantes si estamos soñando al cruzar la calle, pero por ejemplo si estamos en un contexto matemático y quisiéramos determinar que un círculo es realmente tal procederemos a dar una rigurosa demostración, ya que nos importa fijar condiciones más rigurosas que incluso podrían iluminar más a los rasgos de el círculo y mejorar su reconocimiento (tal vez en explicar porque nos interesaría, sería mejor pensar en por ejemplo, el estudio del hombre, de las estrellas, de un molusco). Dado esto las objeciones que se planteen no deben dejar de tomar en cuenta esto ya que estarían malentendiendo a el conocimiento omitiendo el contexto, ya que si este parte de una relación lingüística y está se realiza conforme a cierto contexto (es decir bajos ciertas reglas o supuestos que norman la relación de semejanza o igualdad que se realizan) la crítica no estaría justificada porque esas condiciones que se exigen no tienen nada que ver con la afirmación de conocimiento que se presenta.
Como última instancia al respecto de lo que hace posible que yo sepa que es gol, dado que es un ejemplo típico y para el cual a lo largo de la historia del futbol se ha determinado muchísimos goles conforme a las reglas del futbol (nadie preguntaría: ¿Ya determinaste si estás soñando para decir gol?), podemos decir que tanto su efectividad práctica como su respeto del contexto, lo hacen ser un buen ejemplo que ha respetado tanto las condiciones de Austin. Entonces podemos decir que respecto que “un sujeto sepa p” es compatible con las condiciones de Austin, porque me parece que en la misma vida cotidiana requerimos todo el tiempo afirmar tener un conocimiento perceptual respecto a un contexto (Ya apagué el boiler, ya entregué la tarea, yo no fui, el maestro ya está en clase, etc.). Entonces las condiciones de Austin no imposibilitan la primera parte del principio de cierre, si no que son condiciones necesarias en cuestión del conocimiento perceptual para que alguna afirmación cumpla con él.
Respecto a la segunda parte del principio de cierre del conocimiento:
“y S sabe que ese algo implica algo más (q), entonces ese sujeto sabe ese algo más (q)”.
Un ejemplo que se podría elaborar a partir del que hemos trabajado para decir que la postura de Austin es incompatible sería:
En un partido de fútbol, si yo sé que el balón está dentro de la portería después del tiro de un jugador y sé que si el balón está dentro de la portería implica que el balón no es un holograma, entonces sé que el balón no es un holograma.
Otro ejemplo que utilizaré y que me gustaría tomar es:
“…si Andrea sabe que eso es un jilguero y además Andrea sabe que eso que sabe implica que ese objeto no es en realidad un robot muy sofisticado fabricado por el gobierno chino para espiar a los-as estudiantes de Teoría del Conocimiento 2, entonces Andrea sabe que ese objeto no es un robot muy sofisticado fabricado por el gobierno chino para espiar a los-as estudiantes de Teoría del Conocimiento 2” (6)
Dados estos dos ejemplos podríamos cuestionar que la posición de Austin sea compatible con el principio de cierre del conocimiento citando al Doctor Santiago Echeverri “si su única base para saber lo que sabe son las marcas o rasgos que Andrea puede detectar a simple vista (como el color, la forma y la manera en que vuelan los jilgueros)” (7) de igual manera si nos encontráramos con un holograma que fuera prácticamente indiscernible del balón no podríamos saber en base a los rasgos que no es un holograma.
Sin embargo, me parece que en “S sabe que ese algo (p) implica algo más (q)” se violan las condiciones de Austin porque significa poder precisar en los dos ejemplos, rasgos que hacen que P sea distinto que Q, cuestión que como hemos dicho no parece factible, dado que P y Q son indiscernibles. Por lo que pienso que en general los casos donde se cuestiona que la posición de Austin sea compatible con el principio de cierre violan en la segunda parte sus condiciones de conocimiento, luego me parece que la posición de Austin sigue siendo compatible con el principio.
Escepticismo y la posición planteada en mi texto
Ahora bien, la posición que defiendo presenta un problema derivado de que la posición de Austin sea compatible con el principio, ¿Por qué digo esto? Al considerar que en todos los casos donde P y Q se muestran indiscernibles es cuestionable que yo sepa P, dado que Q es incompatible con saber que P, luego me parece que en cada afirmación de P no podemos afirmar que sabemos P porque no podemos descartar que sea Q, por lo tanto, nunca se P, lo cual nos lleva respondiendo a nuestro último propósito a una conclusión escéptica del conocimiento perceptual, por ende, del mundo externo (8)
Sin embargo, me parece que es concebible presentar una objeción ante la conclusión escéptica, me parece que respecto a la incompatibilidad de P y Q yo no necesito descartar que P sea Q porque dado mi contexto el cual se usa para juzgar que sé y que uso para construir lo que sé (dado que se ejerce una capacidad de reconocimiento para clasificar al objeto en una categoría) nunca requerí descartar Q como una condición para saber P, por lo que me parece que el conocimiento de P se cumple en tanto el entendimiento de P se dé respecto a las condiciones que sean suficientes en el contexto, por lo que nos encontramos, me parece, ante una incertidumbre ante el objeto, lo podemos clasificar, describir, reconocer pero poco o nada podemos decir sobre si los rasgos que presentamos como ciertos son los que realmente tiene el objeto. Pero pienso que no es una falla de la posición, sino de que nos hemos alejado del lenguaje ordinario al plantear Q, pues la incompatibilidad parece surgir de proposiciones que no se contemplaron para construir mi conocimiento P en el contexto, luego me parece que la posición de Austin no pretende responder al escepticismo (entendiendo que el escepticismo plantea Q de la manera que hemos hecho) porque se escapa del lenguaje ordinario.
Citas:
1.- John Austin, “Otras mentes”, en J. L. Austin, Ensayos filosóficos, trad. A. García Suárez
(Madrid: Revista de Occidente, 1975)
2.- apuntes para uso exclusivo de los y las estudiantes del curso “Teoría del Conocimiento 2” del profesor Santiago Echeverri
3.- apuntes para uso exclusivo de los y las estudiantes del curso “Teoría del Conocimiento 2” del profesor Santiago Echeverri
4.- apuntes para uso exclusivo de los y las estudiantes del curso “Teoría del Conocimiento 2” del profesor Santiago Echeverri
5.- John Austin, “Otras mentes”, en J. L. Austin, Ensayos filosóficos, trad. A. García Suárez
(Madrid: Revista de Occidente, 1975), 92.
6.- apuntes para uso exclusivo de los y las estudiantes del curso “Teoría del Conocimiento 2” del profesor Santiago Echeverri
7.- apuntes para uso exclusivo de los y las estudiantes del curso “Teoría del Conocimiento 2” del profesor Santiago Echeverri
8.- Para una revisión más profunda de ese tema véase los trabajos de Keith de Rose 1995 y de Ernesto Sosa 2000
Bibliografía:
Apuntes para uso exclusivo de los y las estudiantes del curso “Teoría del Conocimiento 2” del profesor Santiago Echeverri.
DeRose, Keith. "Solving the skeptical problem." The philosophical review 104, no. 1 (1995): 1-52.
John Austin, “Otras mentes”, en J. L. Austin, Ensayos filosóficos, trad. A. García Suárez (Madrid: Revista de Occidente, 1975), 87-117.
Sosa, Ernesto. "Contextualismo y escepticismo." Teorema: Revista Internacional de Filosofía (2000): 9-25.
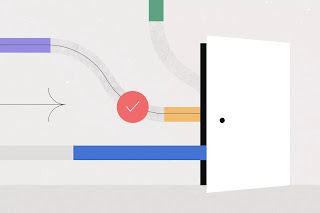

Comentarios
Publicar un comentario